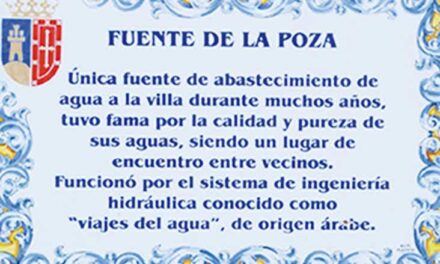Corría el año de Nuestro Señor de 1421 cuando Fernando se encontraba paseando por Ciudad Real. Habían cambiado algunas cosas desde que tuvo que abandonarla precipitadamente 30 años antes, cuando tan sólo tenía 5 años. Entonces este núcleo de población se llamaba Villa Real, pero el año anterior al regreso de Fernando a esta población, el rey Juan II le había concedido el título de “ciudad” y la había declarado “muy noble y muy leal”, por el apoyo que sus habitantes le habían prestado en su enfrentamiento contra cierto sector de la nobleza castellana.
Recorrió con parsimonia el trayecto aproximado de una legua que correspondía al trazado de la muralla que delimitaba el interior de la ciudad. Pudo comprobar que, tal y como recordaba, en muchas partes de su trazado seguía teniendo más un aspecto de cerca de tapial que de muralla pétrea, como las que había contemplado en otros lugares de Castilla. A
demás, la pésima factura de algunos lienzos de esta cerca obligaba a continuas reparaciones. En su recorrido pudo apreciar que en el interior del perímetro amurallado se había incrementado la superficie destinada al desarrollo de viviendas, en las que normalmente predominaba un modelo sencillo y humilde de construcción. No obstante, aún seguían siendo amplias las zonas intramuros dedicadas a huertos y establos de ganado.
Tras este paseo panorámico, Fernando dirigió sus pasos hacia el lugar que siempre le había atraído, especialmente en sus años de infancia. Se trataba de la Iglesia de Santiago, que se ubicaba cerca de la vivienda donde habitó durante sus primeros cinco años de vida y donde su padre tenía un pequeño, pero próspero, negocio de tejidos. Al entrar en el templo se agolparon en su mente recuerdos infantiles en los que contemplaba con asombro la belleza de un edificio de dimensiones modestas, pero de bellas proporciones.
La iglesia era de tres naves, la central algo más ancha y más alta que las later
ales, de las que estaba separada por arcos apuntados apoyados sobre pilastras. Las tres naves acababan en ábsides poligonales, destacando el de la nave central que estaba rematado con una espléndida bóveda de crucería. Cuando Fernando se acercó para contemplar de nuevo la bóveda del ábside de la nave central pudo comprobar que en esos momentos había un joven subido a un elevado andamio desde donde estaba pintando en las nervaduras de la bóveda. Al principio le costó reconocer lo que el joven pintor estaba realizando, pero pronto se dio cuenta de que se trataba de unos dragones pintados en tonos rojos y azules.
Fernando se sorprendió al comprobar que había otros artistas pintando en la nave de la epístola. Al acercarse pudo reconocer que estaban representando diferentes escenas de la pasión de Jesucristo. No obstante, lo que más le llenó de gozo fue poder contemplar ya completamente finalizado el maravilloso artesonado de madera policromada que cubría la nave central. Se trataba
de una obra única, en la que brillaba especialmente el amarillo oropimente empleado en la policromía. El conjunto era un juego entrelazado de lacerías, estrellas octogonales y flores lobuladas. Aparecían representados escudos heráldicos, cruces de Calatrava y conchas de Santiago.
La contemplación de esta joya artística hizo llorar a Fernando, no sólo por la emoción de la belleza admirada, sino también por el recuerdo de la primera vez que pudo ver el interior de este templo, allá por junio de 1391, cuando estaba empezando a construirse ese magnífico artesonado, cuando todavía se llamaba Jacob y unos días antes de que una revuelta antijudía le obligara a tener que huir junto con su familia de su querida Villa Real.